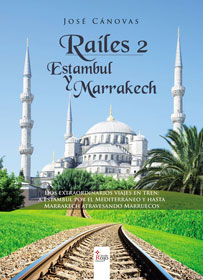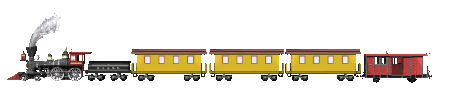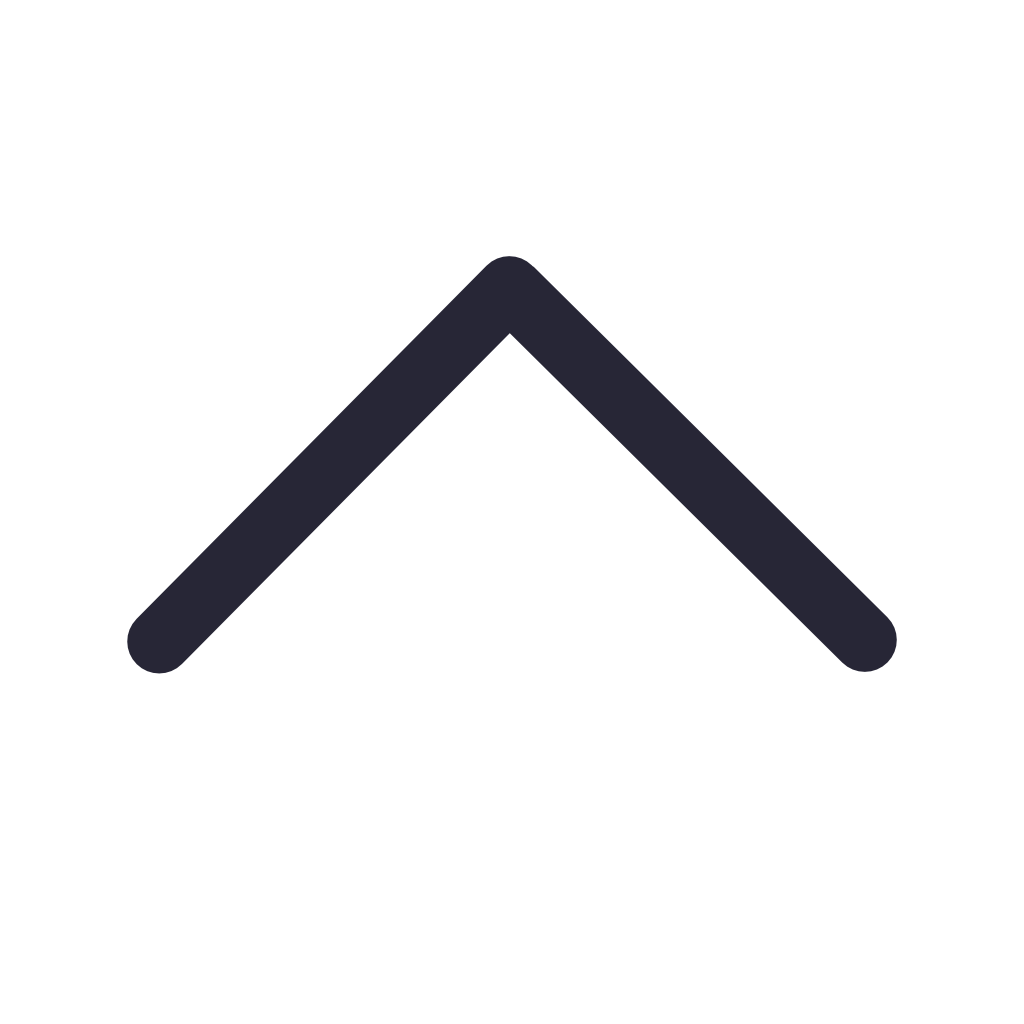
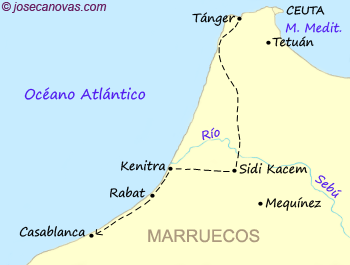
|
 Gran Mezquita de Hassan II |
- El tren es el medio ideal para conocer Marruecos por tu cuenta.
- Los trenes de largo recorrido disponen de aire acondicionado.
- El tren procedente de Tánger llegó a la estación de Casa-Port y el que tomamos al día siguiente a Marrakech salió de Casa-Voyageurs, la central.
- Los trenes de largo recorrido con parada en Casa-Voyageurs suelen llegar con retraso. Tuvimos que esperar más de una hora a que llegara el tren procedente de Tánger con destino a Marrakech.
- El hotel Excelsior, de dos estrellas y situado frente a la Medina, es un buen lugar donde hospedarse.
- Si no profesáis la religión musulmana, no podréis entrar en la Gran Mezquita.
- Trayectos en tren:
- De Tánger a Casablanca-port (5h 50min).
- De Casablanca-Voyageurs a Marrakech (3h 30min). - Alojamiento: Hotel Excelsior, de dos estrellas, situado frente a la Medina.
- Lo mejor:
- Las vistas desde el hotel Excelsior.
- Nadie nos acosó para ofrecerse de guía turístico. - Lo peor:
- Vimos mucha miseria alrededor de la Gran Mezquita.
Al poco de partir de Tánger, el tren se movió hacia el suroeste del país, al encuentro de la costa atlántica. Los vagones eran de procedencia francesa, estaban limpios y bien cuidados y disponían de aire acondicionado. También tenían servicio de catering en forma de carrito empujado por un camarero, aunque nosotros llevábamos nuestro propio desayuno en las mochilas.
A través de las ventanas observé el paisaje marroquí. En un principio era yermo y seco, pero luego, conforme avanzábamos hacia el sur, apareció un tupido bosque. A partir de Sidi Kacem (cruce de vías que une Tánger con Fez y Marrakech), la línea ferroviaria estaba electrificada.
A la una del mediodía llegamos a Rabat. El tren efectuó dos paradas en la capital del país, en la última de ellas el tiempo de espera fue superior, por lo que creímos que debía tratarse de la estación central. En adelante, nuestro tren avanzó hacia Casablanca por un tramo de doble vía. Tardamos casi seis horas en llegar a la estación término de Casa-Port, ubicada junto al puerto de Casablanca.

Estación Casablanca-Port
Caminamos hacia el centro de Casablanca por el bulevar Felix Houphouet. Aquí el calor era más acusado que en Tánger; se notaba que estábamos más al sur. A diferencia de Tánger, en Casablanca nadie nos persiguió por las calles. Por fin pudimos caminar a gusto contemplando la ciudad sin agobios ni prisas.

Bulevar Felix Houphouet
Llegando al bulevar Hassan II, ya pudimos contemplar a nuestra derecha la majestuosa y enorme mezquita de Hassan II, o Gran Mezquita, aunque antes de ir a verla creímos conveniente localizar un hotel donde pasar la noche.

Bulevar Hassan II
Frente a la antigua Medina, en la plaza de la Naciones Unidas, se encuentra el hotel Excelsior, de dos estrellas. En recepción nos confirmaron que había habitaciones libres, incluso tenían una de tres camas con baño. El precio se ajustaba más que de sobras a nuestro bajo presupuesto, así que decidimos quedarnos y no buscar más.
Una vez nos instalamos y almorzamos en un restaurente próximo, nos adentramos en la Medina. Avanzamos por calles sin asfaltar donde predominaba la tierra y el polvo, entre decenas de puestos y tenderetes. Fueron varios los chicos que nos hicieron señas para que nos acercáramos, en un ritual propio de los zocos marroquíes.

Muralla de la Medina
En el otro extremo de la antigua medina, en una explanada que se abre al mar, se encuentra la Gran Mezquita de Hassan II. Los tres nos quedamos alucinados contemplando semejante obra, pero lo que más nos impresionó fue la imagen tan patética y ruinosa que había a su alrededor.

Mezquita de Hassan II
A escasos metros de la puerta principal de la mezquita, en la Medina, la suciedad campaba a sus anchas en las calles. Sólo tenías que girar la cabeza 180 grados para fotografiar lo peor y lo mejor de Casablanca.

La cara B de la Medina
Resultó fácil interpretar lo que estábamos viendo. Las autoridades marroquíes, para complacer a su rey, se habían gastado una pasta gansa en construir una lujosa mezquita, revestida toda ella de mármol, mientras el pueblo llano malvivía sumido en la pobreza. Esa tarde, algunos niños salieron a nuestro encuentro para pedirnos limosna. La mayoría iban descalzos, sin camisetas y hasta arriba de mugre y suciedad; eso sí, todos esbozaban una sonrisa cuando se aproximaban.
Intentamos entrar en la mezquita, pero los guardias nos impiden el paso. "Sólo para musulmanes", nos dijo uno de ellos, sin saber qué religión profesábamos.

Mezquita de Hassan II
Esa mañana teníamos previsto marchar a Marrakech. En la recepción del hotel nos informaron que nuestro tren partía de la estación de Casa-Voyageurs, la cual quedaba bastante retirada del centro. Antes de movernos, desayunamos cafés con leche y pastas en la terraza del bar que había junto al hotel Excelsior.

Desayunando en la terraza
Llegamos a Casa-Voyageurs tras realizar una larga caminata por la avenida Mohamed V. Coincidimos con un aluvión de gente que caminaba apresuradamente hacia sus puestos de trabajo. Parecía que estuviéramos en una ciudad europea.
La estación de Casa-Voyageurs es mucho más grande que la portuaria de Casa-Port. Aquí paran todos los trenes de largo recorrido que vertebran Marruecos de norte a sur, y lógicamente, la afluencia de pasajeros es mayor.
Nuestro tren llegó con una hora de retraso. La espera se nos hizo interminable, no así para los lugareños, que parecían estar acostumbrados a las demoras. Nadie protestaba ni se quejaba. Partimos de Casablanca a mediodía, en el interior de un compartimento vacío, aunque poco después entró una joven madre y su hija.
Nos aguardaban cinco horas de viaje, tiempo que empleamos en descansar y en planificar la estancia en Marrakech. El principal pasatiempo consistió en mirar por la ventana. El tren avanzaba hacia sur del país, al encuentro de la cordillera del Atlas. Aproximarnos a las montañas más altas del norte de África no implicaba que el paisaje se volviera verde y boscoso; todo lo contrario, conforme transcurrían los kilómetros, todo se tornaba más seco y árido. En el campo predominaba el color amarillento propio de las tierras semidesérticas.
El calor debía ser muy acusado en el exterior. Menos mal que ese tren iba provisto de aire acondicionado. El servicio ferroviario que ofrecía Marruecos era, hasta el momento bastante efectivo, retrasos aparte.