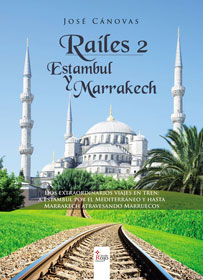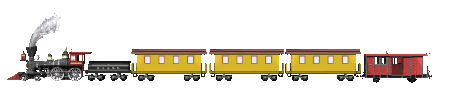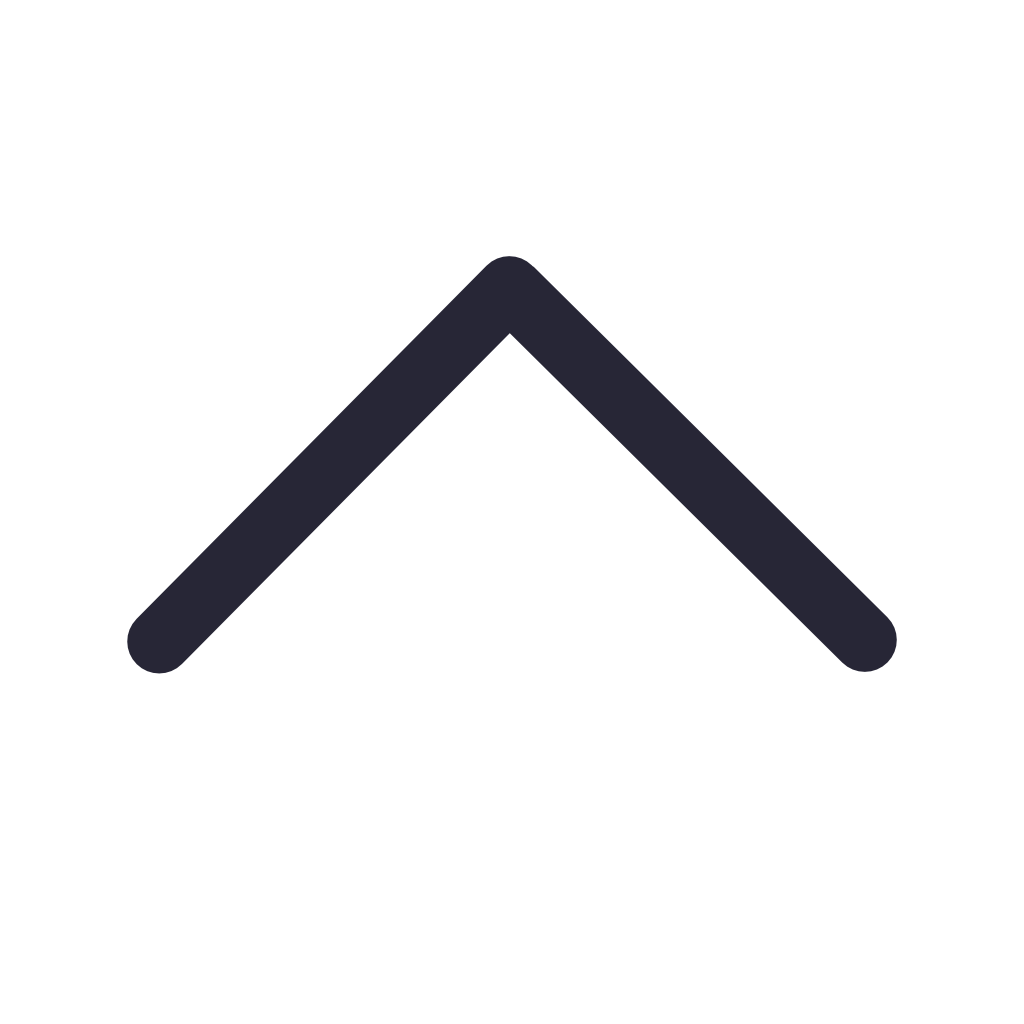
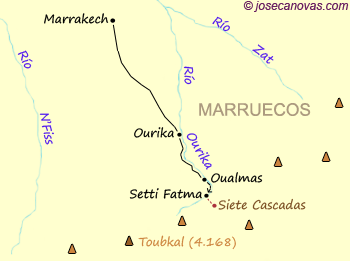
|
 Valle de Ourika |
- La cordillera del Alto Atlas dista unos 70 kilómetros de Marrakech.
- La forma más rápida y barata de visitar la cordillera del Atlas es montando en un gran taxi en Marrakech.
- Nosotros quisimos llegar en taxi al valle de Ourika, y la suerte nos sonrió. El taxista tenía un Land Rover Defender 4x4.
- Acordad el precio antes de iniciar la ruta, y partid de buena mañana para aprovechar el día.
- El valle de Ourika es ideal para conocer el Alto Atlas. Si llegáis hasta Setti Fatma podréis realizar la ruta de las Siete Cascadas.
- A partir de la primera cascada el terreno es más abrupto, empinado y resbaladizo.
- Hoy día Setti Fatma cuenta con un hotel y varios cafés y restaurantes al aire libre.
- En Setti Fatma, además de la naturaleza que rodea el pueblo, es posible visitar una casa museo bereber, practicar senderismo o realizar compras de artesanía en el mercado tradicional.
- Llevad calzado adecuado si pretendéis realizar alguna ruta.
- Trayectos en coche:
- De Marrakech a Setti Fatma (valle de Ourika) (i/v). Algo más de una hora por trayecto. - Alojamiento: Hotel Gran Tazi, un tres estrellas con piscina situado en la Medina.
- Lo mejor:
- Llegamos al valle de Ourika en un fascinante todoterreno.
- La ruta de las Siete Cascadas, en Setti Fatma (fácil hasta el primer salto). - Lo peor:
- Carretera muy bacheada en el Alto Atlas.
- Comprobamos in situ los desastres que había causado una reciente riada.
Ese día nos habíamos propuesto alcanzar el valle de Ourika, en el Alto Altas. Habíamos desayunado en el hotel, y llenado las mochilas con bebida y vituallas. De camino a la plaza Jemaa el Fna, paramos un petit taxi y le preguntamos al chófer cuánto nos cobraba por llevarnos al valle de Ourika. El hombre se quedó sorprendido por la pregunta y tras unos segundos de meditación nos respondió que nos llevaba por 400 dirhams, cifra que, gracias al regateo, rebajamos a 300 dirhams.
El hombre nos dijo que esperáramos unos minutos, que enseguida regresaba. "Debe ir a preparar su mochila", pensamos nosotros. Pero no, al cabo de un cuarto de hora el taxista apareció con un Land Rover Defender. Los tres nos quedamos muy sorprendidos, sabedores de la suerte que habíamos tenido.
Abandonamos Marrakech por la carretera del sur, la P-2017. Los primeros cincuenta o sesenta kilómetros transcurrieron por una llanura pelada en la que, de vez en cuando, surgían pequeñas aldeas con casas de barro y adobe.

Carretera P-2017
"Haute Atlas", nos dijo el taxista cuando aparecieron las primera elevaciones del Atlas y la carretera se adentraba por un profundo valle arbolado. En las laderas del recién estrenado valle de Ourika surgieron pueblos muy pequeños exhibiendo el característico color rojizo del adobe con el que están hechas las casas.

Entrada al valle de Ourika
El valle de Ourika se abría por la cara norte del Alto Atlas como una hendidura poco profunda, con verdes campos que conformaban el lecho. Pero, paulatinamente, conforme nos movíamos por la sinuosa carretera, la ruta se tornó más agreste e imprevisible.

Puente colgante

Puente colgante

Raquel, Ahmed, Isidoro y yo
La carretera serpenteaba por el fondo del valle, en un continuo ascenso que se vio ralentizado por la ausencia de asfalto. Ahmed, nuestro chófer, nos dijo que los pueblos del valle, como consecuencia de fuertes tormentas, habían sufrido grandes riadas. En Oualmas, por ejemplo, cuadrillas de obreros trataban de arreglar la carretera. Mulas y caballos resultaban ideales para transportar las mercancías.

Atravesamos Oualmas
A mediodía llegamos al final de la descarriada carretera. Estábamos en Setti Fatma, pueblo bereber situado a 1.500 metros de altitud, famoso por ser una de las puertas de acceso al Parque Nacional del Toubkal, cuya cima (4.167 metros) ostenta el techo de Marruecos y del norte de África.

Llegamos a Setti Fatma
Setti Fatma era un pueblo lleno de vida; eso sí, carecía de infraestructuras básicas. Los puentes sobre el río, por ejemplo, eran sumamente rudimentarios e inestables. Las calles no estaban cementadas y las casas se desparramaban por la colina sin ningún orden ni concierto. Los niños, ajenos a todo, se bañaban en el río ante nuestra atónita mirada.

Río Ourika. Setti Fatma
El destino había sido caprichoso. Además de proporcionarnos un beduino de origen bereber que poseía un fenomenal todoterreno, quiso también que nos condujera al pueblo que le vio nacer, en el mismo valle que habíamos elegido nosotros para descubrir el Alto Atlas.

Río Ourika. Setti Fatma
Mientras reconocíamos el pueblo, nuestro chófer fue a ver a su familia. Le habíamos dicho que queríamos realizar la Senda de las Siete Cascadas, y se ofreció a acompañarnos hasta el inicio de la misma.

Inicio de la senda
Recorrimos unos 200 metros, por un terreno en ligera pendiente, en paralelo a un riachuelo que discurría por entre un bosquecillo de matorral bajo. Ahmed, que había dejado su chilaba en el pueblo, nos guiaba muy feliz por un camino de sobras conocido para él.

Atravesamos un riachuelo
Y cuando llegó el primer repecho serio del sendero, Ahmed se detuvo para anunciarnos que él se quedaba allí. Nos señaló la senda con el dedo, dio media vuelta y nos dejó solos ante el peligro. Acordamos reunirnos con él en Setti Fatma a las cuatro de la tarde.

Primer repecho de la senda
La senda no era excesivamente dura, aunque sí existían algunos tramos complicados. Ocasionalmente, parapetados entre los árboles, aparecían de la nada improvisados chiringuitos donde podías descansar mientras tomabas un refrigerio o adquirías algo de fruta.

Aparece un chiringuito
El largo camino, de algo más de media hora de duración, concluyó felizmente, y por fin avistamos la primera de las siete cascadas que componen esta ruta, aunque en realidad se trataba de dos saltos. El de la izquierda formaba una magnífica piscina natural, y el de la derecha, menos caudaloso, se precipitaba formando un pequeño torrente.

Primera cascada: el torrente
No estábamos solos. Varios chicos de Setti Fatma se daban gratificantes baños en la poza que generaba la cascada más grande. Isidoro y yo no tardamos ni un suspiro en imitarles. El Sol apretaba y hacía calor, el cóctel ideal para tomar un baño.

Cascada principal
Dejé que el agua de la cascada cayera sobre mi cabeza de forma atronadora, aislándome así de cuanto me rodeaba. Fue una experiencia gratificante.

Cascada principal
No trajimos toallas en las mochilas. No pensábamos que la jornada en el Alto Atlas culminaría de esta manera. Imitando a otros chicos, nos apoyamos en una roca y dejamos que el Sol hiciera su trabajo. Estuvimos secos en unos minutos.

Un secado al Sol
Regresamos a Setti Fatma por la misma senda, y cobijados del sol bajo unos árboles, almorzamos unos sandwiches mientras observábamos el devenir del pueblo. A las cuatro de la tarde, Ahmed apareció vestido con su chilaba. Había llegado el momento de regresar a Marrakech.
Deshicimos el pedregoso camino por el valle de Ourika, lleno de vida y tan falto de futuro; y superada la llanura que se extiene al norte del Atlas, alcanzamos Marrakech, dando así por concluida esta fascinante excursión.

Regreso a Marrakech por la P-2017

Murallas de Marrakech